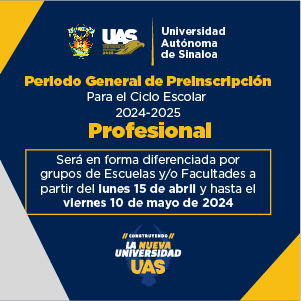Enrique caminaba solo, por esa banqueta. Estaba ahí y no. Él pensaba en los problemas que tenía con sus padres, en la escuela, y avanzaba sin darse cuenta. Parecía no tener rumbo: el zombi que en ocasiones habitaba en él se le había revelado y parecía haber tomado el control de su vida, al menos en ese momento.
Una joven estaba parada afuera de una casa y él la vio sin mirar. Ni siquiera se percató de esa falda tallada ni de sus rodillas redondas. En el escote asomaban dos palomas que parecían posar en el alféizar. Él siguió avanzando sin percatarse de que lo hacía, hasta que escuchó que alguien le gritó. Tuvo que hacerlo dos veces para llamar la atención. Ei, tú. Ei, cabrón. No te hagas pendejo. Se detuvo, viró a un lado y se encontró con un joven de pelo corto y mirada punzante.
Qué miras, le dijo. Nada, ni miro nada. No te hagas güey, vi cómo le echaste un ojo a mi novia. Cuál, quién. Ni siquiera me di cuenta. Más vale que dejes de mirarla, porque te va a llevar la chingada. Ya sé dónde vives. Mucho cuidadito. Enrique se le quedó viendo cómo diciendo y este que trae. Se fue de ahí pensando que aquel estaba loco.
Llegó a su casa. Se acomodó en el sofá, recostado. Llegó su padre, hora de cenar. Tenía que hacer algo de tarea pero como no tenía ganas. Aun así se sentó en la mesa, frente a los cuadernos y un libro. Y se puso a trabajar. Tres días después toctoc. Enrique estaba frente a la tele, cerca de la puerta. Salió y vio a la misma persona del otro día, junto a otros tres altos, gordos y malhumorados.
Ya sé que fuiste tú el que me quebró el cristal del carro y me robó el estéreo. Págame. Enrique se quedó perplejo. Le dijo, con una calma al borde del descontrol, que él no había sido. Estás equivocado, yo no ando en esas cosas. Sí, ya me dijeron que tú fuiste. Así que págame. Es que no fui yo, ya te dije. Mira, ya sé quién eres. Y si no me pagas, te voy a matar.
Se metió a la casa. Sintió que las piernas no le respondían. Su cuerpo se desvanecía y él parecía no poder controlarse a sí mismo. Qué estaba pasando, se preguntó. Y volvió a preguntarse dos días después, cuando esos cuatro volvieron y el morro de pelo a rapa le volvió a exigir el dinero. Él contestó que no había sido y que no tenía. A mí me vale madre, para mí tú fuiste así que págame.
Le contó a sus padres. Los vecinos les dijeron que ese muchacho era un matón, que era muy peligroso. Los padres no quisieron problemas, así que se cambiaron de domicilio. Una semana más tarde llegó el sicario con otros dos. Esta vez traía una pistola fajada. Págame, le gritó. Él se preguntó cómo había dado con su nueva ubicación. Se salió de ahí, a vivir con unos primos. Y hasta allá le cayó el matón. Págame. Págame o te voy a dar piso. Y le pagó.