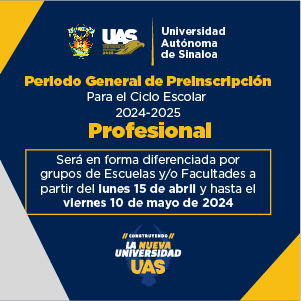Escuchaba de todo: las amantes hablando sobre sus maridos, los maridos hablando sobre sus amantes, los narcos negociando con sus pistoleros, pistoleros cobrando por sus jales y homosexuales en pleno ajetreo carnal.
Motel en el mercadito. Motel de mala muerte. De buena muerte. De muerte y vida. Rincón para terminar vidas y abrirse paso en el mundo truculento de la coca y la mariguana.
Espacio para el placer: el de la concupiscencia y el que experimenta quien manda matar y quien cobra por hacerlo.
Pero no le importó. Nunca comentó nada y era como si no pasara por ahí, frente a las puertas. Son oídos ni ojos. Él era un empleado más y de todas las confianzas de huéspedes asiduos, trabajadores y el administrador.
Los cuartos eran igual ocupados por las que rentaban sus cuerpos. Y entre los clientes más constantes estaban los que venían de la sierra. Visitaban la ciudad en busca de mangueras, sierras y motobombas para sembrar sus plantíos de mariguana.
Ahí se mezclaban, muchas veces sin saberlo, matones con vendedores de droga, burreros con hombres que buscaban ligarse a otros hombres y mujeres de previa cita.
Y él era una buena persona. Padre con cuatro hijos. Ejemplar en la calle y en el trabajo. Disciplinado, honesto, responsable, trabajador y simpático. Todo esto combinado con su religiosa costumbre de misa dominical.
Un santo en el infierno. Un ángel discreto y con alas invisibles: inofensivo, prudente y amigable, en medio de la tragedia, el drama y la desolación del lugar y aquellos que lo visitaban.
Iba y venía de ese páramo de la perversión a su casa. De ésta a la iglesia, sin falta, los domingos. Y ocasionalmente al parque, con los niños. A alguna reunión familiar. Pero no pasaba de ahí.
Nada de cerveza. Mucho menos droga. Sin deudas en el banco y mucho menos en la Coppel. Tampoco fichas de dominó esparcidas en una mesa de centro, los sábados, con sus amigotes. Y ni siquiera al cine. Ni solo ni acompañado.
Era hombre de rituales. Predecible en los trayectos que seguía para ir al trabajo o algún otro lugar. De horarios bien definidos y una rutina que era seguida fiel y milimétricamente.
Una vida hecha. Por delante tenía mucho tramo que recorrer, pero igual. Él repartía sus energías sin sobresaltos ni contratiempos. Se gastaba así, despacio y a sorbitos. Mesuradamente.
Hasta que le llegó su hora. Y su conversación. La vida le pintó una raya y de ahí hasta la fecha el firmamento le cambió. Fue a uno de los cuartos a llevar un pedido de comida. Nada que no estuviera dentro de su rutina diaria.
Del otro lado de la puerta hizo una pausa. Acomodó todo en una sola mano y con la ayuda del antebrazo. Tocó. Escuchó una conversación que lo cimbró. Siguió congelado cuando le abrieron la puerta.
Eran tres sujetos. Se espantó. Le dijeron que entrara. Procuró no verlos pero sintió la mirada de dos de ellos, clavándose en la espalda, penetrante. No emitió sonidos. Apenas un con permiso. Le temblaban las piernas. Sintió desmayarse, doblarse como un alambre delgado.
Tomó sus cosas de la oficina. Salió callado. Guardó silencio en su casa y la vida se le pudrió. Lo dejó la mujer, perdió el trabajo y las misas dominicales. Ahora vive escondido, en casa de unas primas. Nunca contó nada. Han pasado quince años.
Ahí, ensimismado, desgarbado y flaco, enloqueció.
Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.