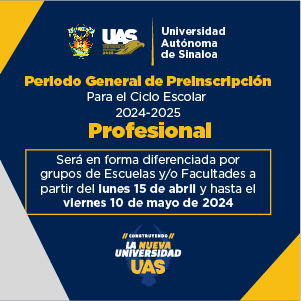El esposo los sorprendió apretados, fundiéndose en uno solo, trenzados y sudorosos. No dijo nada. Se mantuvo firme, en la puerta, del otro lado del cristal, y se fue como llegó: silente.
Ella lo vio. No dijo nada. Pero se le frunció el corazón. Y un calambre entumecedor le recorrió las piernas y luego subió a su cuello y cabeza.
Mejor vete, le dijo a su novio. Era un buen chavo, joven y desprendido. La idolatraba: le mandaba flores todos los días, le escribía cartas cada vez que podía, y seguía su rastro aun en medio de la lluvia oscura que le imponía el hecho de que ella estuviera casada.
Pero ella había dejado de querer a su marido. Tantos malos tratos y engaños. Tantos viajes y negocios fantasmas en México y en el extranjero. Inversiones de dólares sucios, generados por mover coca y mota, en la frontera y Guadalajara.
Él adicto: a las mujeres, al horóscopo como forma de vida, a su nariz como poderosa aspiradora, y a sus palabras de gran capacidad para convencer a todos, incluso a su esposa.
Pero ya no. Ya’stuvo, decidió ella. Y le anunció el divorcio. Él contestó que ni madres, que pura chingada. La amenazó, le sacó la pistola nueve milímetros cromada y le apuntó, Primero te mato.
Ella quieta y altiva. Con esa frente amplia, el pelo rubio y ondulado hasta los hombros. Su mirada sostenida como sus ovarios. Su voz implacable aun frente a los bocones y sus armas. Alta, güera, ondulante en sus formas y en su andar.
No le contestó. Solamente permaneció erguida, mirándolo fijamente. No a su pistola ni al cartucho que sabía tenía en la recámara del arma. Si no a él. Se supo retado. La conocía y bajó la pistola, se dio media vuelta y salió de la casa.
En eso se topó con este chavo de 19 años y sus diez coitos diarios. Su ternura galopante a la hora de mirarla, homenajearla, verla y prenderle veladoras a ese andar de fiesta y pasarela. Él su súbdito, a los pies de ella, la reina, la diosa, su dueña, su vida y su amor.
Se vieron a escondidas, después de que él rogó y rogó durante cerca de seis meses. Le decía, Vamos al café. Le insistía en que se tomaran un refresco. La invitó al cine, a comer y a caminar. A estar solos, juntos, pegaditos, en cuartos moteleros. Hasta que la convenció.
Ella emocionada. Se sintió joven a sus treinta y dos. Atractiva y seductora. Viva y vigente. Escuchó de su corazón golpeando las paredes torácicas y experimentó la temblorina, la emoción del sexo, la pasión. Gozó el amor.
Confiada. Dejó de lado a su esposo. Poco le importó su poder, las transas y la lana. Los matones al servicio del patrón. Los cuatros que le puso. La vez que él mismo la siguió.
Ella se dijo no hay pecs. No pasa nada. Ni cuenta se dará.
Y él estuvo en la puerta esa tarde. No más para confirmar lo que ya sabía y que no quería mirar.
Los vio enredados, presurosos, besándose, afanosos y urgidos. Ella lo vio pero se hizo. No le dijo nada al morro. Pero presintió. Ahí, sin avanzar en las caricias, le dijo, Vete ya. Mañana nos vemos.
Pero mañana no llegó porque ahí cerca lo levantaron. Cuatro días. La familia lo reportó a la Policía. Los agentes lo encontraron en un paraje abandonado: sin uñas, una bala en cada rodilla. Quemadas en abdomen y espalda. Uno más en la frente.
Le lloró sin lágrimas. Fingió estar bien. A solas, en la recámara, le dijo, Tú fuiste. De qué, dijo él, y se volteó. Pero ella tenía la certeza, lo conocía. Sí, tú fuiste.
Y no se divorció.
Artículo publicado el 25 de febrero de 2024 en la edición 1100 del semanario Ríodoce.