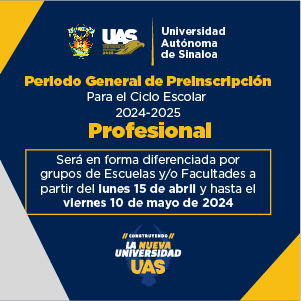Le entró porque quiso: andar armado, que la gente le tuviera miedo, estar cerca de los jefes y traer dinero, mucho dinero. Y todo a sus 17 años.
Su primer jale fue ubicar a una persona que les debía varias. Al menos así se lo dijo uno de los que mandaba ahí. Quiero que me digas qué hace, a dónde va, qué carros trae y si se mueve solo o acompañado, y con cuántos.
Ese cabrón me debe varias. Y me las va a pagar. Pero qué le hizo, jefe. Nada, muchas cosas, no me acuerdo. Ultimadamente qué te importa. A ti que te valga madre y ya.
Y lo hizo. Le puso cola. Ubicó sus domicilios y sus movidas. Poca gente con él y en ocasiones solo. Nunca armado. El tipo era aparentemente tranquilo. Andaba en un suru noventa, de esos cuadrados.
Eso sí, pisteaba con los cuates y frecuentaba una que otra cantina. Se echaba sus heladas en el carro, oyendo música. Sus rutinas eran eso: una vida sin sobresaltos, de la chamba a su casa y viceversa, de fines de semana de cerveza y una que otra mujer.
Era su primer jale. Y su primera aventura dentro de la mañosada. Estaba orgulloso de su nuevo trabajo y de que le asignaran esa tarea. Le sudaban las manos de la ansiedad, de saberse fuerte y poderoso, intocable.
Poco a poquito. Su primer paso y tenía que hacerlo bien. Tomó nota y durante cerca de una semana las acumuló con orden para entregárselas a su jefe. Éste no las quiso. Mejor platícame, no me des papeles ni números ni horarios.
Pensó que era importante el trabajo que estaba realizando. Y si así era entonces él también era importante. Andaba por el camino correcto. Por eso le brincaban los ojos, le entraba la ansiedad y no paraba de mover las piernas mientras estaba sentado.
Se lo contó todo y con detalles. El otro asintió con la cabeza y con brevísimos y aparentemente indiferentes sonidos guturales en señal de aprobación. No dijo más, se levantó y se fue.
Él siguió ahí, desconcertado. Pensó que así era el tipo, que siempre andaba en chinga y que pronto se enteraría de los resultados de la investigación realizada.
No fue así. No tan pronto. Siguió con otros trabajos de menor importancia. Acompañó a varios de ellos en algunas vueltas y mientras andaba con ellos se sentía soñado. Era otro. Así lo sentía.
Se estaba salpicando de esa borrasca monstruosa y criminal. No importa. Así lo quería. Andaba con los buenos y eso lo llenaba de satisfacción y orgullo. Caminó con ellos entre la gente y los imitó.
Ahí, envuelto en ese ambiente, se sintió matón y millonario. Rodeado de mujeres y con la gorda billetera abultándole la bolsa trasera del pantalón. Las camionetas del año, las troconas, como les decía. Y ser temido, respetado.
Apenas un par de semanas y se paraba como ellos. Vestía como ellos. Hacía como que traía fajada la nueve milímetros y hasta el sombrero le quedaba.
Hasta esa vez que le llegó su jefe: traía el placer de la muerte en la cara y la pistola escuadra humeante y fogosa. Qué pasó, le preguntó. Nada’ombre. Acabo a matar a un cabrón.
A quién, por qué. A nadie, a aquel cabrón que anduviste siguiendo. Le pegué tres tiros al hijoelachingada. Él se quedó mudo. Su cara se hundió en un río rojo y caliente. Se guardó las ganas de llorar, del impacto. Pero por qué, por qué.
Quieres saber por qué. Porque cuando éramos niños le gritó a mi amá que era una pinche vieja metiche. Por eso.
No preguntó más. Se fue de ahí pensando si era eso lo que quería. Si eso era el dinero, las armas, el poder que quería.
Artículo publicado el 20 de noviembre de 2022 en la edición 1034 del semanario Ríodoce.