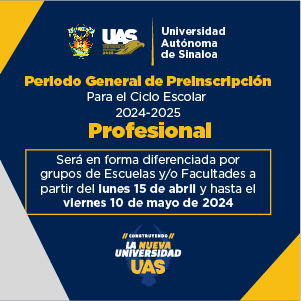Era muy temprano cuando el albañil empezó a cavar. No era el primer trabajo que conseguía en el cementerio, pues prácticamente se había pasado de mausoleo en mausoleo, edificando tumbas, altares y capillas.
Lea: Malayerba: Un balde de agua https://bit.ly/3kJjWr7
El panteón parecía un fraccionamiento y las tumbas casas: castillos para la vida eterna, vacía, de oropel, lujos de cantera, granito y mármol, habitaciones con aire acondicionado, barandales y pasillos ornamentados y plantas de energía solar.
Y él ahí, ataviado con esa terlenga vieja y esa camisa a cuadros, casi transparente de tan gastada, con mangas y bolsas zurcidas.
La cuchara en la mano. Las manos con mapas de cemento y cal. La cal en su pelo como estopa, como viejo y seco, sin vida. Su vida entre la mezcla, arena, grava y ladrillos, y esos edificios que crecían diariamente, con su mano pegando y pegando piezas.
Eran las siete. Muy temprano para trabajar. Hay que avanzar antes del taco de frijoles, de huevos con verdura y la cocacola bien helada.
Oyó ruidos y buscó su origen. A diez metros, entre cruces de acero y paredes sólidas, en un rincón, tres hombres platicaban. Uno de ellos gritaba, parecía llorar.
Se prohibió mirar. Apenas de reojo vio las fuscas asomando por encima de las prendas. Cachas doradas y oscuras. Uno de ellos, al menos, era policía. Le vio la placa en la camisa y las botas negras, tipo militar.
Permaneció agachado, cavando. Escarbaba, metía la barra y combinaba sus movimientos con esta y el güingo. Luego la pala, la cuchara para los detalles que estaban por encima, los filos y los ladrillos reducidos, cortados.
El que gritaba soltaba un llanto cansado, ya sin lágrimas. Unos gritos roncos y al mismo tiempo profundos.
Botes de cerveza a los lados. Un montoncito de recipientes vacíos, retorcidos, colorados. Ahí estaban, amanecidos.
El escandaloso lo miró fijamente. Él se dio cuenta porque fue de esas miradas que pesan, que se sienten en la nuca y en la espalda, que hacen cosquillas y provocan urticaria. Prohibido voltear, se recordó. Lo hizo de reojo.
Siguió con sus labores. Se puso nervioso pero no quiso que le descubrieran sus torpezas a la hora de tomar la pala y quebrar las piezas. El sujeto que lo miraba sacó la pistola, traía una cromada. La sacó y la blandeó, presumiéndola.
También eso vio pero siguió fingiendo. Ei, le gritó. Estás cavando tu propia tumba. Y le apuntó. Escuchó perfectamente pero quiso disimular: los nervios de punta, sintió que le tintineaban los huesos, que no podía sostener la barra, que el güingo se le despedazaba.
No voy mirar, no voy a mirar. Miró otra vez de reojo. El tipo también lo vio y los otros se quedaron callados. Volvió a su rutina de albañil, intentando superar ese trance, hacer tiempo y esperar a que aquel guardara el arma.
Los otros estaban callados. Parecían flotar. Dormitaban y despertaban, entre inhalaciones del poco polvo que les quedaba y sorbos de una cerveza que ya no tomaban.
Ei, compa, estás cavando tu tumba. El arma seguía en su dirección. Él se movió para ir por la carretilla, que estaba a pocos metros. Regresó y en un movimiento que pretendió que fuera natural volteó y vio al de la pistola que seguía apuntándole.
El arma se le movía. Los ojos se le iban. Se levantó, empuñándola. Caminó hacia el albañil que seguía agachado, trabajando en el foso.
Pensó que lo iba a matar. Percibió su cuerpo flojo y tembloroso. Y ya de cerca, de frente, le dijo: No compa, no me haga caso, es una broma, estoy jugando.
Artículo publicado el 14 de noviembre de 2021 en la edición 981 del semanario Ríodoce.