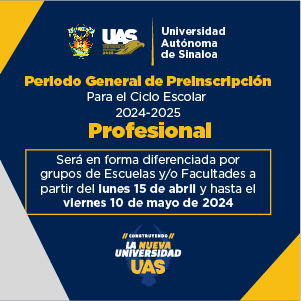Le brotaba lo narco en esas gruesas esclavas de oro, esa camioneta Lincoln y ese andar que parecía andar buscando a Dios para que éste le pidiera perdón. Hizo dinero de una y cuando amaneció tenía una familia feliz, una esposa bella, un joven hijo con vehículo a la puerta, una casa grande y una billetera que parecía protestar por los paquetes de verdes.
En el pueblo donde vivía compraba todo y si no había, lo mandaba a traer de otro lado. Fue así como se convirtió en síndico y en el gran cacique: tenían tierras, sembraba maíz y había adquirido trilladoras que también rentaba a los campesinos de la región. Lo tenía todo hasta que llegaron cuatro hombres a la cochera de su casa y sorprendieron a su joven hijo, mientras éste lavaba el carro deportivo que hacía poco le habían regalado. Le vaciaron una treinta y ocho y una nueve milímetros y se fueron de ahí, seguros de haber concluido la encomienda.
El hombre ni supo quién ni por qué le habían matado a su único hijo varón. Le lloró hasta que sus venas, de tan secas y moradas y alteradas, parecían saltar de su frente, sus antebrazos y cuello. Quién, por qué. Así gritaba en el sepelio. El muchacho parecía calmado, sin estruendos callejeros, de ir y venir a la escuela y de calificaciones aceptables. Y él insistía, a grito abierto y con el moco suelto, quién había sido. Quién y por qué.
Sus negocios siguieron viento en popa. Los bajos precios de las cosechas no le afectaban porque además de sembrar, compraba lo que otros obtenían, tenían bodegas para guardarlas y sacar a vender el producto cuando más le convenía. Las trilladoras no paraban y la billetera seguía inconformándose cuando los billetes no cabían y aun así seguían metiéndolos a sus rincones.
A los meses le llegó un nuevo aviso y fue así como lo entendió todo. Seis hombres que no conocía y que traían unas ojeras que escondían sus ojos allá, en la profundidad, se lo contaron. Acudieron a su casa, a cerrarle el paso, en dos poderosos vehículos. Dice el patrón que no te hagas pendejo, que dejes de robar combustible, que te dejes de chingaderas. O si no, te vamos a matar. Vas a caer y si nos animamos, también tu familia.
Antes de subirse de nuevo al carro, uno de ellos, quien parecía dar las órdenes en ese comando, le gritó: qué no te bastó con tu hijo. Salieron de ahí con las llantas chillando y la polvareda enhiesta y traviesa. Ahora lo entiendo todo, pensó. Dijo, apenas abriendo los labios, hijos de su putísima madre. Me las van a pagar, culeros.
Siguió en las mismas. Dinero y más dinero. Estos hijos de la chingada no me van a detener, retó. No saben con quién se están metiendo. Pero sí sabían y le tenían bien medida la vida. Le cerraron el paso y le metieron cuarenta plomazos.