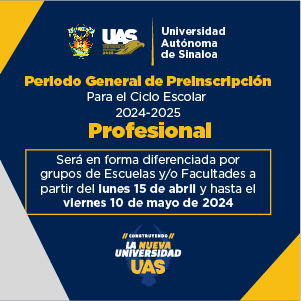Dejó a su esposo porque la golpeaba. Pasaba mucho tiempo en los negocios, de viaje, en destinos que ella desconocía. Tampoco sabía exactamente qué lo llevaba tan lejos y lo hacía llegar con tantos billetes, pero transformado en un orate poderoso y temido. Todo era que estuviera en casa, de regreso de esos traslados, y sus amigos y socios estaban ahí, festejando no sé qué y bebiendo durante varios días y metiéndose de todo.
Así, con esa efusividad, la maltrataba. Por lo que veía y lo que no. Lo que sospechaba y lo que le decían. Ella, mujer guapa y de buenos modos, se dedicaba a sus hijos. Solo salía para visitar a su familia e ir de compras. Fueron tantos golpes como mapas malvas en su rostro, vacíos a los que podía uno asomarse para ver la maldad y el nacimiento de las lágrimas, que optó por dejarlo.
Se puso a trabajar en el área de ventas de un supermercado. Apenas sacaba para ella y sus hijos y otro poco que le daban sus padres. En esos pasillos, dio con él: arquitecto, alto, bien parecido, de barba cerrada y delineada, ojos pispiretos y buen porte. Ella llegó a ofrecerle las latas de comida que promovía. Él no vio la lata ni la marca ni el precio ni las ofertas ni escuchó de su boca la promoción En la compra de uno, se lleva… la vio a ella, intacta y diáfana, flotando, con un aura brillante y celestial, y una voz de piano y violines. Le preguntó cómo te llamas. Tomó dos de esas latas que le ofrecía y aprovechó para rozar sus dedos tibios y tersos.
Terminó pidiéndole su teléfono y preguntándole si podían verse de nuevo. La relación creció tanto que le dio ropa y dinero. Tanto que la fiesta de quince años de su hija él la patrocinó: fastuosa, de vestido largo y a rastras, blanco y de arreglos claros, colgajes brillantes, cena de tres tiempos y banda orquesta. Él no tiró la casa por la ventana, sino construyó otra al remodelar la que tenían y quebró para siempre esa ventana que daba al pasado de ella.
La vida era rosa y roja, por el romanticismo, la buena vida, esa tranquilidad y certidumbre, a lo que se sumó la pasión de brasas e incendio descomunal. Todo era felicidad y ardor, músculos encendidos siempre y automáticos. El edén instalado en esa casa que ya era hogar y sucursal del futuro. Si existía la inmortalidad, era esa, ella, ellos y todo a sus alrededores.
Un día, cuando ella salía del trabajo con esa sonrisa de barco trasatlántico, la abordaron cuatro hombres y la subieron a un vehículo. Dos días después apareció semidesnuda, con un tiro en la nuca y huellas de tortura. Él preguntó por ella, indagó y traspasó con sus gritos y llanto los linderos. Apareció muerto a la semana y junto a él un epitafio escrito en cartulina: por meterse con casadas.
Columna publicada el 03 de mayo de 2020 en la edición 901 del semanario Ríodoce.