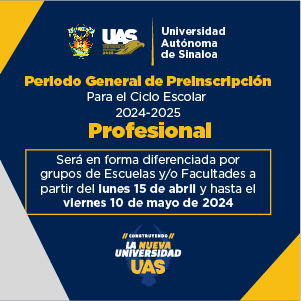Mi joven amigo, Gilberto Maldonado, vendrá a cenar esta noche.
Faltan tres largas horas para las ocho. Los segundos rebotan acompañando al péndulo del reloj: tic, tac, tic, tac, desesperadamente lentos, inmunes a mi ansiedad.
Desde ayer la mesa está puesta: la mejor vajilla, la que trajimos mamá y yo la penúltima vez que fuimos a Europa, antes de que papá falleciera. Los candelabros de plata con sus velas azules, los cubiertos con chapa de oro, regalo de don Astolfo Peña en sus bodas de oro, el mantel… sí, era ese, el que manché cuando me caí al salir de la tienda en Brujas, ¡mamá se disgustó muchísimo! Solo faltan las rosas rojas, pero no su espacio, aquí está, en el centro de la mesa, esperándolas.
Levanto la vista y me atrapa mi figura reflejada en el espejo, es la última nota de color en este comedor sombrío.
Mamá no quiso cambiar nada después de la muerte de papá. Los muebles los compraron cuando fueron a México de luna de miel. Los trajeron en tren hasta Manzanillo, de ahí en barco a Mazatlán y de Mazatlán aquí en tren.
¡Mamá está tan orgullosa de ellos…! Hasta hace poco cerraba herméticamente las puertas del comedor para que al llegar los invitados el olor de la madera los asaltara.
—¡Caoba!, pronunciaban con unción, y dentro de sus cerebros perseguían con el eco la palabra.
—¡Caoba, Margarita!
Mi madre con la fingida humildad, repetía:
—Sí, caoba, fulanita. Brígido me los regaló en nuestra luna de miel.
Volteo a ver el reloj: faltan dos horas.
Me acerco al espejo y observo atentamente mi cara. El maquillaje no resanó mis arrugas. Lo que sí conseguí a través de capa y capa, fue imitar el tono rosado de la piel de mamá. El rímel deja una sombra oscura debajo de mis ojos. No me importa, un retoque a tiempo y asunto arreglado. Solamente me molestan los lentes, no me gustan, pero mamá ¡insistió tanto con este modelo! Dijo que me harían parecer más joven. El rojo sangre de la pintura de los labios está corrido arriba y abajo, pero ¡no soy experta! Apenas tengo una semana ensayando.
A mamá le desagradaba que me pintara, decía que lo único que conseguía era llamar más la atención sobre mi fealdad.
Las campanadas empiezan a sonar. Siete. Falta una hora, una larga hora.
Y no puedo evitar acordarme cuando los doctores, sin saber cómo decírmelo, tanteando entre mis sentimientos, sopesando cada palabra pronunciable, me hablaron de la enfermedad de mamá y su inminente partida y me sumergí sedienta en la excitante sensación de comprar. Compré de todo, y mientras mamá agonizaba; yo extasiada contemplaba los aludes de brocados, tules, gasas y joyas que a diario me inundaban. Por las noches, engolosinada en mi deleite, abría una a una las cajas desparramando a mi alrededor su contenido.
La noche que murió mamá, una idea empezó a asomarse entre las otras anunciándolas todas. Quedó fija. El vestido rojo, el vestido que luciría en la cena con Gilberto.
Ya son veinte años de la primera vez que lo vi de la mano de su madre, empleada de papá en el banco. Había venido a casa para agradecer la beca que por sus excelentes calificaciones se le había otorgado.
Los ojos oscuros, brillantes, enfrentaban su entorno con seriedad de señor. Su piel era del color de la luna. Con ademán tranquilo, producto de su costumbre, pasaba la mano por el negro cabello ensortijado, tratando de aplacar sin conseguirlo, los rebeldes rizos. Su mirada seria encontró la mía, avanzó hasta donde yo admirada lo contemplaba, adelantó su mano y estrechando la mía, dijo:
—¡Buenas tardes, señorita Brígida!
Ni su voz, ni su cara destilaron sorpresa o curiosidad.
No sé qué dije, pero ahí me quedé parada, viéndolo, comiéndome su presencia.
Ese día cambió mi calendario: fue antes y después de Gilberto Maldonado.
Cada verano, cuando su madre y él venían, primero con papá, después con mamá, a renovar la beca, siempre estuve presente. Sin articular palabra, callada como una cosa, prestaba mis oídos solamente a su voz. Año con año mi mirada lo medía, y así fue creciendo: alto, esbelto, bello como el David, conservando el mismo tono de piel del color de la luna.
¡Faltan diez minutos!
El timbre de la puerta empieza a sonar, ¡que no sea él, todavía no! Faltan las flores. ¡La cena no la han traído! ¡Las flores! Corro desesperada, las saco del refrigerador, las coloco en el centro de la mesa, el timbre no me deja pensar. Abro la puerta: es el mesero. Acomoda las fuentes con la comida. ¡El timbre otra vez! Voy al espejo y limpio el rímel de mis orejas. Abro otra vez la puerta… Ahí está… Gilberto Maldonado, y con esa mirada y esa voz tan suya, me dice:
—¡Señorita Brígida, tengo el placer de presentarle a mi esposa!
Foto: Piano 2
Instrucciones para matar al enemigo
Alma Vitalis
Hoy llegó mi lindo piano alemán: un Bösendorfen de gran cola. Todo mundo sabe que soy pianista. Vivo en el segundo de los cuatro pisos de un antiguo edificio que abarca toda una manzana del centro de París, en el apartamento con el número 13. Aquí no hay elevador, afortunadamente las escaleras son espaciosas y los escalones grandes. No hubo ningún contratiempo al subir el paquete. Frágil, trae al calce. Manéjese con cuidado.
Momo y yo fuimos grandes amigas… hasta que la muy estúpida puso los ojos en Frank, Mi Frank, así: con mayúsculas y negritas. Él y yo teníamos una relación de cinco años, nos íbamos a casar. Teníamos nuestros ahorros… aaagggrrrhhh!!! Sí, lloro estrepitosa y escandalosamente y no me importa que los cincuenta inquilinos del edificio vengan a quejarse. No sé qué pudo ver Frank en la idiota de Momo, somos tan diferentes: claro, ella tiene una linda cabellera, ojos azules, las medidas perfectas, aaagggrrrhhh, ¡maldita zorra! Ahora deben estar revolcándose, disfrutando de su amor.
Cuando llegó mi paquete, el único de los cincuenta vecinos que se enteró fue Mr. Tersteeg, que vive en el mismo segundo piso, a mi derecha, en el número 11. Es un vejete solterón y jubilado del ejército que vive solo como una ostra, como yo, y es que en nuestro edificio está prohibido tener niños y mascotas. Buen día, señorita, me saludó golpeando los tacones de sus zapatos y la mano derecha en la frente, en posición de firmes. Buen día, Mr. Tersteeg. Gran paquete, comentó. Así es, le dije desviando la mirada hacia mi compra sin prestarle más atención; entonces no le quedó de otra que marcharse marcando el paso hacia su departamento.
Los chicos de la paquetería fueron muy amables al introducir la caja hasta la estancia. Se ofrecieron en ayudarme a armarlo pero rehusé la gentileza y se marcharon al fin.
Aquel día del infortunio, cuando los descubrí en mi propio departamento, en aquel pequeño lapso en que me ausenté para ir a la cocina a servirme un vaso con leche, a mi regreso los vi, ¡oh sorpresa! ¡Se estaban besando! Les tiré el líquido frío a ambos y salieron despavoridos y húmedos sin decir palabra. Se habían marchado. Y yo me quedé por largo rato llorando a mares. Sollozando, moqueando hasta que ya no había más lágrimas en mis ojos rojos e inflamados. De paso a la regadera, lánguida y desnuda, me miré al espejo y lo que vi en realidad me espantó, ¡esa no soy yo!, tapé mi cara con las dos manos y de pronto la imagen, mi imagen, me llamó: Hey, pss, mírame y escucha: ¿te gustaría vengarte?, me cuestionó en un tono un tanto sardónico. No tengo el valor de verme de frente. Poco a poco, pero muy poco a poco, lo adquiero y lo logro. ¡Al fin, cobarde! ¿De qué te asustas si soy tú? Y finalmente quedamos frente a frente. Ahora dime, siguió con la retahíla, ¿qué harás con los ahorros, le regresarás su parte? Guardé un ambiguo silencio. ¡No seas estúpida, por dios! Te voy a dar un consejo: Si has de matar a alguien hazlo de la manera más placentera para ti. Que sufra y no quede duda de que salga viva o vivo. En este caso, ¿quién te gustaría que fuera? ¿Momo o Frank? Frank, contesté efusiva, no, Momo, mejor Momo, cambié rápidamente de opinión, sí, Momo, ¡por hipócrita y zorra! Ok, dijo la imagen apuntando a su sien como con un revólver. ¿Lo has pensado bien? Los ahorros los usarás para comprar el arma, ¿entendiste?: una pistola, enumeraba con los dedos de las manos, un bate, veneno para ratas, qué sé yo. Me sobraría bastante dinero, repliqué. No, una pistola no, un bate no, veneno tengo en el almacén. No.
Con instructivo en mano, día a día aprovechando mis vacaciones en la oficina de correos en que trabajo por las mañanas, me dispuse a armar mi piano. Moví todos los muebles que puede haber en una estancia hacia la orilla, pegados a la pared, hasta dejar suficiente espacio y sacar pieza por pieza del instrumento en cuestión: doce mil en total: el puente, los pedales, la caja y tapa, el teclado, las cuerdas, las patas, etcétera. Yo al centro y cada pieza y tornillo formando una Vía Láctea a mi alrededor, donde yo era el sol. Todo aquello se convirtió en mi hábitat por algunos días. Cuando subía con objetos pequeños hacia la azotea no había ningún problema, pero hacerlo con piezas grandes como la tabla armónica, la cola, el bastidor… había que buscar la manera de pasar desapercibida al subir por las escaleras. Temía encontrarme con alguno de los inquilinos del tercero y cuarto piso, como con Mrs. Bege-mann, una pintora amargada que se la pasaba hablando mal de los vecinos casi todo el tiempo.
Después de unos minutos la imagen y yo nos pusimos de acuerdo.
Me planté frente a mi computadora portátil en busca de información por Internet: Google: venta-piano: de medio uso. No, de paquete. Kawai K25, piano japonés extremadamente cuidado, 68 mil dólares. Muy barato. Pianosgallery: venta, afinación y reparación de pianos. Piano de cola-los pianos.com. ¼ de cola, fabricado en eeuu, tornillos y pedales de bronce marca Schumann, 32 mil dólares. El flete corre por cuenta del cliente. Podría ser. Piano alemán Rosenkranz 1925 mx, 29 mil dólares. Piano con pianola R.S. Howard New York, año 1893, vertical. Pianos en Vilanova i la geltrú (Barcelona). Piano Chassaigne Freres. Hermoso Bösendorfen de gran cola, 12 mil piezas. Cliqueé precio: 200 mil dólares, ¡perfecto!
No fue nada fácil construir mi piano de cola en la azotea sin que nadie se percatara. ¡Estás loca!, me dijo la imagen, Sí, estoy loca. Con la presencia de Mr. Maupassant, el inquilino de enfrente, que siempre merodeaba al pendiente de cada uno de nosotros por si algo se nos ofreciera. Un tipo viudo tan educado que empalaga. Ahora entiendo por qué su mujer murió diabética.
El Bösendorfen estaba listo. Justo al frente de la fachada, cubierto con los mismos cartones en que llegó, para que los vecinos del edificio de enfrente no lo pudieran ver. Y ahí estaba yo junto a él, tocando el Estudio revolucionario en do menor, opus 1, número 12, de Chopin, a las siete de la mañana, justo la hora en que Momo pasaba a su trabajo por la banqueta de mi edificio. Ella se detuvo al escuchar aquella melodía anegada de furia, tristeza e impotencia, volteando irremediablemente hacia arriba. Entonces empujé el Bösendorfen de gran cola que tenía llantitas.