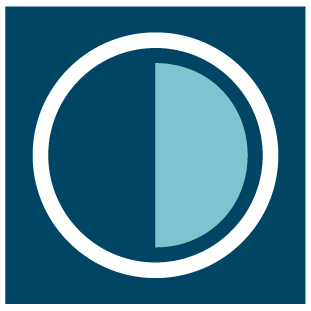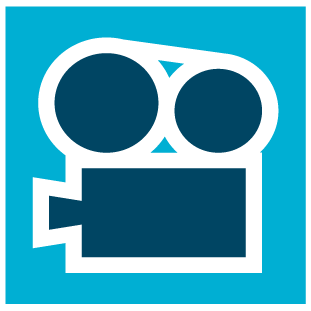—Tú escribes las notas de color de este bato, ¿verdad? —me preguntó un hombre que nunca había visto.
—Sí, ¿por qué?
—¡Chale!, mejor escribe cuentos— me dijo, así nomás.
—Soy Javier, mucho gusto— y se fue por entre la gente.
—¡Qué cabrón!, pensé, pero me tragué las palabras. Mi interlocutor había desaparecido.
Lo conocí durante las campañas electorales de 1998, cuando ambos trabajamos como reporteros. Él cubría la nota, yo escribía boletines y crónicas de campaña que, en la jerga periodística, llamábamos “notas de color”.
Fui amiga de Javier desde entonces y hasta su muerte; desde que fue periodista de Noroeste y La Jornada, hasta ser un escritor reconocido; después de litros y litros de café que nos tomamos para brindar por el gusto de encontrarnos y el coraje de compartir nuestras angustias.
Con su recomendación, años después pedí trabajo en el mismo periódico. El ritmo era intenso en la redacción; inicia el día a las 8 de la mañana y, si va bien, termina a las 6 de la tarde. Los reporteros solíamos disfrutar la actividad, compartir información, ayudarnos. Éramos amigos.
—¿Cogiste anoche?— Me preguntó Javier una mañana a modo de saludo, en la redacción de Noroeste.
—¿Qué te importa?— respondí yo a su confianzuda pregunta.
—Mmm, si te enojas, entonces, no cogiste— contestó el muy desgraciado, y luego festejó la broma con su característica carcajada.
—¡Cabrón!— le solté. Aprovechando que ahora sí lo tenía enfrente. Su risa subió de volumen. Después supe que esa pregunta se la hacía a cualquiera y a cada rato. Luego de ser compañeros de redacción en el periódico, nunca volvimos a trabajar juntos, pero nos seguimos la pista. El rancho es chico.
Cuando se fundó Ríodoce, fui parte de las primeras ediciones; me tocó pensarlas junto con Javier, Sicairos, Ismael, Martín. Pero dejé el periodismo, migré hacia la academia, mientras Javier cumplía una misión: hacer visible las injusticias. Encontró esa veta y la supo explotar, para bien de la humanidad. La veta comenzaba en sus ojos, sensibles ante la mano que le pedía ayuda.
En nuestras charlas interminables, cuando lográbamos hacer coincidir las agendas, yo lamenté haber dejado de escribir y él, en cambio, no poder parar de escribir. Era el sociólogo sensible que siempre fue. Para Javier cada relato era una tragedia; cada nota escrita, una herida más en el corazón. Al escuchar a una víctima de la violencia, veía su propio reflejo.
Una mañana, en la mesa de un café, confesó:
—A veces hasta me duele escribir.
—¿Por qué no escribes una novela? —le sugerí— o cambia de ambiente, sana antes de continuar. Es muy fuerte lo que haces, te hace daño.
—Te juro que lo he intentado, pero no me sale escribir literatura, la crónica es más fuerte que yo. A nadie le preocupa esta situación. ¡Chingada madre! ¿Qué nos pasa?—, argumentaba con ira y, a la vez, con resignación.
—Tenemos miedo, Javier, y tú también deberías tenerlo. Me da miedo que tú publiques lo que publicas, imagínate cómo estaría de escribirlo. Yo paso. Ya déjate de eso, ignora tu instinto de superhéroe.
—Si dejo de escuchar a la gente que necesita hablar, ¿quién va a hacerlo? A nadie parece interesarle y yo no me veo haciendo otra cosa.
Sus libros comenzaron a abultar nuestras bibliotecas. Tenía ojos con vida propia para observar (nos) socialmente, aunque ya todos sabemos que prefirió siempre ver a los marginados, a las viudas tristes, a los borrachos sin rumbo, a las putas sin suéter y a los huérfanos sin zapatos. Con sus textos vomitaba la rabia, la conmiseración y la desolación a rajatabla, sin grandes aspavientos, sin anestesia. Nos arrojó la desesperación por nuestra existencia impasible.
Viajó a lugares impensables donde personas ajenas le hicieron reconocimientos en la presentación de sus libros. Le expresaron tanto cariño en otros lados, en otras ciudades, en otros países. Recibió premios y medallas por sus textos. Al regresar, sin embargo, a su terruño, extrañaba las palmadas en la espalda.
La última vez que lo vi, dos semanas antes de que le quitaran la vida, se dolía de la soledad.
—No es broma, morra, de verdad, en todas partes me alaban, me dicen que les gusta lo que escribo y aquí nada. Parece que nadie lee mis libros en Culiacán. Soy un extraño en mi propia tierra. En el café me saludan, pero nunca comentan acerca de lo que escribo. Nada, pero nada, de verdad, ¿por qué crees que pasa eso?
—Por envidia, menso, por qué va a ser. Todos los que escribimos te tenemos envidia. Nadie ha logrado lo que tú. ¿No te das cuenta?
—No creo, no. No me creo que sea por eso.
—Créetela, Javier, créetela—, insistí.
Esa última vez que lo vi, al despedirnos, me recordó una cita mil veces pospuesta y nunca concertada: “Nos debemos una ida al Guayabo, pero con el Juan Carlos y la Gris”.
- La autora es colaboradora de Ríodoce.
Haga click en la imagen para descargar el suplemento digital.

Artículo publicado el 12 de mayo de 2024 en la edición 1111 del semanario Ríodoce.