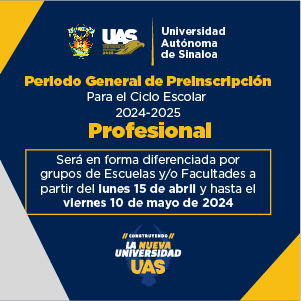Salió vestida de blanco de ese rancho de polvaredas sin sol, seco y ahogado en tierra. Pero dejó a ese hombre que solo servía para fecundar sus óvulos, pero no para trabajar ni para mantenerla. Por eso acudió a la ciudad, esperando que la esperanza se fijara en ella y poder sacar adelante a ese morrito inquieto, travieso, de ojos que le brincaban y que parecían rebelarse a esas cavidades.
Lea: Malayerba: Tundra negra https://bit.ly/2QFTejQ
Trabajando aquí y allá, con ese don parecido a la ubicuidad: multiplicándose, lavando y planchando ajeno, y con el tercer brazo en la cocina para vender comida y la cuarta pierna trapeando y sacudiendo en tres casas diferentes, Así sacó a ese plebe del plantel preescolar y lo metió a la primaria. Ella siempre tratando de ocuparlo en actividades de provecho y él en el esmero sempiterno de salirse del redil y agarrar las vías cortas y rápidas.
Era una bala encendida. Un proyectil en los linderos del extravío. El fuego seguía en esa mirada y sus ojos, sus manos, sus piecitos planos y sembrados de llagas, tanto que requerían un extintor, una pausa, una buena dosis de paz. Su madre le decía haz la tarea, ponte a estudiar, ayúdame con los platos, barre el patio, recoge tu ropa, lávate los dientes, métete a bañar. Pero escasamente esa voz que pretendía ser de mando y al mismo tiempo cariñosa, era obedecida por ese morro que ya quería volar.
Terminó a duras penas la primaria y ya no quiso estudiar. Tampoco trabajar. Dedicaba sus segunderos a la vagancia, a andar con los de la esquina, con los del barrio de atrás, en las canchas y no precisamente jugando futbol. Las drogas se extinguían en sus manos, nariz y boca, y luego en los caminitos delgados, venosos, verdes y grises, de sus brazos. Y la madre en la talacha, brincando de un trabajo a otro para sacar algunas monedas y comprar comida.
Pero él no estaba y a veces no se sentaba a la mesa y otras ni recargaba su espalda en el catre. Solo aparecía silente para robarle dinero, un día esculcó y no encontró nada. Flotando, con ese paso marino, se fue a la farmacia y la asaltó. Tenía hambre pero prefirió sacudir sus finanzas hasta acabarlas, en otras dosis y otras dosis.
Los narcos que vigilaban lo torcieron asaltando y lo detuvieron. Lo entregaron a la policía y a los días salió bajo fianza. Ahí habían terminado las docenas de planchado, las profundas ojeras, la espalda baja dolorida y los brazos tiesos como palas. Cuando le volvió a faltar para la droga asaltó de nuevo y entonces supieron que esa reincidencia no iba a tener un hasta aquí. Apareció hinchado, ya podrido, con perforaciones en pecho y cabeza, atrás de los moteles. Ella vio el cadáver, con el delantal y las manos encallecidas, lo regañó y moqueó hasta inundarse: ay hijo, te di comida y tú siempre tuviste hambre.
Columna publicada el 30 de agosto de 2020 en la edición 918 del semanario Ríodoce.