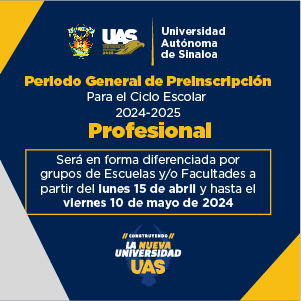Los hombres aquellos le cerraron el paso. Uno de ellos sacó una pistola y le apuntó. Entrégueme el carro. Ya. Las llaves. A chingar a su madre.
Malayerba: Esposa
Ella, de unos treinta. Iba con sus dos hijos menores. Soltó las llaves. Y no se hincó en el hirviente asfalto porque se le iban a cocer las rodillas. Abrazó a sus hijos. Los tres quedaron solos ahí, en esa tarde que ya era gris, azul, rojiza, y cuyo horizonte devoraba al sol.
Caminó por la orilla. Oía los cri cri de los grillos. Uno que otro animal reptando entre la maleza. Las luces a lo lejos, burlescas, parpadeando. Los motores de los trailers. Uno que otro claxon distante. Ninguna voz.
Carretera desalmada. Los carros zum y zum, por ambos carriles. Y ella con las mejillas inundadas de agua con sal. Tratando de calmarse y calmar a sus hijos, que no paraban de llorar y de decir, Tengo miedo mamita.
Las seis manos temblaban. A ella la mirada se le nublaba por la lluvia lacrimosa. Cuando la sorprendió ese motor silente junto a ella y esa voz de hombre de rancho que le gritaba, Señora, señora, qué le pasa.
Entonces volteó. Era un hombre de no más de cincuenta, alto. Se le veía corpulento instalado en esa cabina de camioneta, ensombrecido por esa tejana ligeramente inclinada hacia un lado.
Ella volteó y fue como si estuviera viendo un sueño. El hombre no dejó de mirarla, perplejo. Y ella se mantuvo así, como queriendo tallarse los ojos para ver bien. Señora, contésteme, qué le pasa.
Los niños empezaron a llorar, esta vez a gritos. Uno de ellos se sujetó al pantalón, a las dos piernas. El otro quiso esconderse detrás de ella. Y ella al fin logró reaccionar: puso sus manos en sus mejillas. Secó con las palmas. Masculló un es que, es que, me robaron el carro.
Cómo, contestó aquel. Súbase. Súbase señora. Yo la voy a ayudar. Pero ella se resistía. Y esos hijos que le jalaban el pantalón, que se multiplicaban entre sus piernas, la pusieron histérica. No, no puedo.
El hombre aquel le volvió a decir, Súbase, voy a ayudarla. Y ella le dijo que no. Tengo miedo, oiga. Aquel repitió tanto su ofrecimiento que a la quinta ya fue en tono imperativo: Súbase, le digo que se suba.
Entonces ella entendió que no tenía alternativa. Tomó a uno de sus hijos y subieron. El hombre reinició la marcha y pocos kilómetros adelante dio inesperadamente vuelta a la derecha.
Aquello era un camino entre sembradíos de maíz, desolado. Siguió de frente y ella intensificó los gritos. Le decía, A dónde nos lleva. Los niños también lloraban. Abrían los ojos: pavor.
Llegaron a una zona sin cultivos ni monte. Era un almacén de vehículos nuevos y usados, pero en buenas condiciones, a la intemperie. El hombre se bajó y la interrogó, Cuál es el suyo.
Ella lo miró y volteó a su alrededor. Veinte, treinta, cincuenta automóviles. Bufet. Miró su vehículo y le dijo, Aquel. Tráiganselo. Aparecieron cinco hombres, todos jóvenes. Se alejaron y volvió uno de ellos con el carro y las llaves.
Cómo eran. No sé, no recuerdo. Señora: cómo eran. Así, jóvenes, uno de ellos moreno. Los llamó. Son estos, preguntó. Sí. Usted no diga nada. Váyase.
Subió a sus hijos, apurada. Temblando, encendió y se alejó. Oyó dos disparos. Lloró más. Se tapó la boca. No quiso voltear.
Artículo publicado el 04 de junio de 2023 en la edición 1062 del semanario Ríodoce.