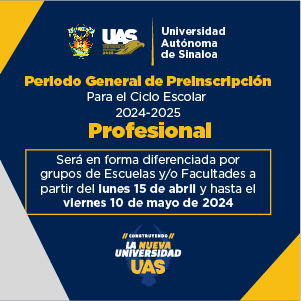Era buen mesero. Y muy trabajador. Pero además de llevar y traer comidas, de servir bebidas, se sirvió para sí: engolosinado, exprimió las botellas, después aspiró los polvos alineados en las mesas y los humos enervantes que no le traían el viento.
Se le acuerda activo, revuelto y envuelto en charolas, comandas, ademanes atentos y ese andar impecable, firme, desenvuelto, de caimebien. Sangre liviana. Tenía esa mirada diáfana, que traspasa, por honesta.
A la vuelta de la esquina, al final de cada jornada de trabajo, más allá de cada borrachera y parranda y cantina y teibol, de esa vida nocturna desenfrenada, lo esperaba un barranco. Y él caminaba seguro hacia el abismo: se desbarrancó.
Se le vio en restaurantes de primer nivel. Mandando a otros, con uniforme distintivo del resto de los uniformados que atendían presurosos las mesas. Diestro con la charola, las copas, los vinos. A sus órdenes señor.
Muy formal y simpático. Rápido y eficiente. Sencillamente jovial, simplemente atento, invariablemente servicial.
Y con la misma eficiencia se lo fue comiendo la bebida y la esnifeada. Lo fue devorando por dentro, pudriéndolo todo. Demacrado y ojeroso se le vio detrás de la barra de un bar céntrico, pero arrabalero.
La sicodelia ahí, en las paredes pintadas de un mural loco y funámbulo. La música de calidad, entre el jazz y el swing, un poco de rock allá, un bolero después, un son más tarde.
Y él con su carrujo de mota. Con esas bebidas embrujantes bajo la tabla superior de la barra. Con sus vasos, sus botellas, sus bolsitas, los guatos, los envoltorios, entre las piernas, bajo los calcetines, en la bolsa izquierda, en la trasera, en la mochila.
Ya traía arañado el rostro. El tiempo corrió de prisa por su piel. Su cara se arrugó de pronto. Enjuto, hasta parecía más chaparrito, más bajo. Y más viejo. Corvo, como ciego, como enano, como lento, como lerdo. Así andaba entre pasillos, baños y mesas.
Una de esas salidas, de madrugada. Lo esperó la chota. La patrulla se deslizó despacio sobre el chapopote. Las torretas encendidas. Los dos policías en la cabina, afilando la mirada, sobando carteras, domando el tolete, las esposas y esa .38 especial.
Párate ai, le dijo el conductor de la patrulla, que parecía el jefe. El otro se bajó, se le acercó. Lo esculcó. Le abrió las piernas. Pasó sus manos toscas por todos los rincones. Y le encontró el clavo.
Droga. Andas mal muchacho. Te va a llevar la fregada. Ya te chingaste.
Es para mí, para mi consumo, oficial. Nada, nada. Qué consumo ni qué nada. Con esto te pasaste de la raya.
Se veía el rostro de un adicto. La mirada naufragante de un drogo. El andar, el pararse, de un ser perdido, más allá de esa banqueta, ese barrio, esa acera. Era casi medio kilo de cristal en esa mochila.
En la cárcel primero lo visitaron sus amigos. Después nadie. Ellos dijeron está cabrón. Cada que voy me arrebata el dinero. Sigue consumiendo. Consumiéndose.
Tenía una mujer, un hijo. Tenían años de casados. Él tenía dos cuando se separaron. Tenía todo eso. Pero ya nadie lo visita.
Ahí, entre rejas, sigue caminando despacio pero seguro su sendero: la perdición. Ya nadie lo toma en serio, no hay ni despojos de aquel eficiente y pulcro mesero. Y hasta su abogado, macabro y diabólico al fin, le dijo: sales en cinco semanas.
Él sonrió. Libertad, pensó. Pero el abogado le aclaró de inmediato: sí, en cinco semanas, pero cinco semanas santas.
Artículo publicado el 15 de mayo de 2022 en la edición 1007 del semanario Ríodoce.