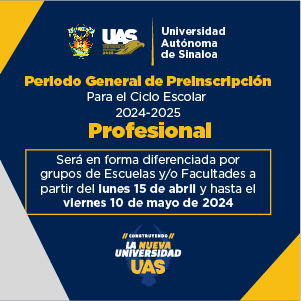Para Verónica Celestino. Gracias por la abstinencia.
Antonio había sido narco pesado. Todo el sur del estado había mantenido bajo su control. Pero tuvo que salirse de ahí por viejas pugnas entre los grupos del cártel y por problemas familiares. Débil, solo, con pocos recursos y con esa tos perruna que parecía nacerle desde los talones, se dedicó al negocio de las drogas con una discreción de hormiga y en pocas cantidades.
En sus tiempos dorados, había conocido a los jefes de jefes: sembró mariguana en el valle, unas doscientas hectáreas, para el patrón, y anduvo en avionetas y helicópteros revisando sus aposentos en la serranía y el traslado de paquetes de yerba, manejó armas cortas y automáticas y estrenó su Kalashnikov en un enfrentamiento con policías antinarcóticos. Un día supo que lo querían quebrar. Dio con el hombre que lo había dicho. Cuando lo tuvo enfrente le dijo, sobando la cacha de su cuarenta y cinco, andan contando que te quieres morir. El hombre tembló, se quedó acuclillado y enmudeció.
De estirpe sangrienta, pasó de todo. En tierra de gringos llenó patios, cocheras, camionetas y tráileres de mota y la distribuyó. De regreso, las pacas de billetes verdes apenas cabían en el cámper. Jaló el gatillo cuando los gatilleros de narcos enemigos lo hicieron y vio cómo caían, cual monitos de verbena, amigos y desconocidos. Le entró a las tracateras con militares y federales, y hasta le volaron media mano en una de esas refriegas.
Ya traía su pelo blanco, con las nubes del verano en su cabeza y bigote, y en esa barba rala y descuidada y espinosa. La manecilla grande del reloj dibujó en su cara rayas oscuras y hondas. Encorvó su silueta e hizo lentos sus movimientos. Ya no andaba armado. No a simple vista. Disimulaba bien sus actividades ilícitas: desfajado, con el garbo como un mero acto de nostalgia, su cachucha blanca con rojo y sus lentes bifocales. No era tan viejo, quizá unos sesenta. Pero la vida le estaba cobrando caro sus afrentas, su gatillo suelto, la farra y las putas y uno que otro toque y pasón: había pasado varias veces la raya del horizonte y a qué precio.
Aun así tenía su toque, su estrella, su magia. Cuando uno de los jefes salió de la cárcel y todavía había carteles con la leyenda Wanted en el lado gringo, una de las primeras cosas que hizo fue buscarlo. Claro que me acuerdo de tí, hay que hacer negocios. Se estrecharon la mano y se perdieron entre el monte. Cada quien por su lado.
Se sintió poderoso, como cuando pronunció aquel dicen que te quieres morir. Por eso se le hizo fácil regresar a su tierra, a sus aposentos. Fue como los paquidermos: vuelven a su tierra para morir. Que lo levantaron, lo tiraron por ahí. Pero nadie lo encuentra.