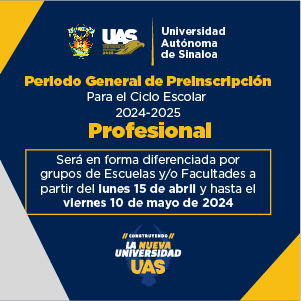Ella en su sentra viejito. Salió del trabajo y se dirigía a casa. Vio en el retrovisor vehículos con hombres desconocidos: el toldo, la estructura metálica de los automóviles, expedían ese vapor que emanaba de los motores, del aceite quemando en los intestinos de fierros, tuercas y plásticos, de la gasolina hirviente, tragada por esos cilindros.
Su padre le enseñó a ser desconfiada. A mirar por los espejos, fijarse a los lados cuando sale de la casa, el trabajo, el restaurante o lo que sea. Entrar al carro y cerrarlo inmediatamente, con el seguro puesto. No andes sola a tales horas, avisa cuando salgas y cuando llegues, cuando partes de regreso, con quién te ves, dónde y a qué horas. Él era partidario de los reojos, de la mirilla enfocada desde el rabillo, de olisquear todos los días, a todas horas, en el horizonte. También ella. Su mejor herencia.
Le decían estás enferma, cabrona. Y sí, era cabrona. Pero ese instinto animalesco, gatuno y fiero no la tenía enferma, sino viva y activa. Su chamba de abogada de causas perdidas, de denuncias ciudadanas contra el poder y apedrear estrellas que sabía nunca iba a tumbar, la tenían así, detectivesca y a la defensiva. Ahora tenía ese caso de hombres golpeados y apenas salía de otro, de polis torturados por el ejército, de mujeres y niños sacados a balazos de sus casas, de hombres desaparecidos.
Miró otra vez por el retrovisor. Entre los insectos con ruedas que hacían fila en el semáforo divisó una moto flaca, amarilla, marca ninya. Dos hombres arriba. El que manejaba era más joven. No le gustó porque sintió sus miradas en el espejo. La tensión compartida. Viró sin activar el direccional, aprovechando la flecha que le ofreció el semáforo. A la izquierda y de nuevo a la izquierda en el siguiente. Sincronía cómplice.
Ellos también dieron vuelta y tampoco activaron las luces. Hablaban entre ellos. Debió aprender a leer los labios. Eso no se lo enseñó su padre. Pero no le gustaron tantas coincidencias. Dio vuelta a la derecha y se metió sorpresivamente a un fraccionamiento privado. Los de la moto pasaron de largo. Entonces ella salió y se los topó de frente cuando regresaban a recuperar el rastro.
Ella los miró fijamente. Ellos la miraron: en sus ojos, las facciones y músculos de la cara, tenían dibujada la muerte y también los gestos de quien se ve torcido, agarrado con las manos en la masa. Órale, pendejos. Ustedes me siguen, yo también. Viró de nuevo y decidió estacionarse. Su espejeo y ese actuar de gatúveda les ensució el trabajo. Se detuvieron también, cuarenta metros atrás. Se miraron de lejos, retándose. Ella arrancó. Ellos no.
Esos sabían quién era pero no a dónde iba. Ella sabía que la seguían pero no quiénes eran. Por eso no los llevó a su guarida.