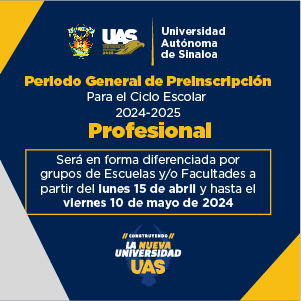Leonidas Alfaro
General de división Manuel Ávila Camacho es su nombre oficial, pero más conocida como La Tipo. Se encuentra ubicada casi en el corazón de la ciudad; hace esquina con el bulevar Francisco I. Madero y Aquiles Serdán. Sin duda un punto de nostalgia en el que muchos dejamos parte de nuestra infancia, y a cambio recogimos un caudal de conocimientos básicos para nuestra formación y desarrollo.
Mi madre me matriculó en esa escuela para cursar la primaria de principio a fin, de 1952 a 1957. Ahí aprendí mis primeras letras, mis primeros números; creo que se me quedaron más las letras que los números; también canté y escuché los primeros acordes de canciones; breves piezas teatrales, poesía y discursos de gestas épicas.
Recuerdo a las maestras Cuquita, Rosa Vizcarra y Elvira Gómez Blanco; a los maestros Diego Montoya, del cual se impone más su apodo el Caballón; al Profesor Rivas y Guadalupe Ramírez. De todos ellos guardo algún recuerdo.
La profesora Cuquita era tierna pero severa a la hora de exigir resultados. La maestra Rosa Vizcarra era llenita y morena, pero con un corazón muy tierno; nos enseñó a leer en voz alta; creo que ahí empecé a tener interés por la literatura; leíamos cuentos y nos pedía reseñarlos; seguido me corregía porque yo exageraba con mis versiones.
La profesora Elvira era una mujer alta, morena, de un cuerpo que comparaba con la curvilinea María Victoria; nos leía poesía con una voz melosa, se inspiraba tanto que a veces dejaba escapar una lágrima. También nos llevaba al jardín que teníamos a un lado del salón donde nos enseñó a sembrar, podar, y cuidar las flores; había amapolas rojas y blancas. Me enamoré de ella; cuando supe que iba a casarse, estuve a punto de retar al novio, pero su estatura y corpulencia me disuadieron. Era jefe de mecánicos de la Sinaloa Motor´s, empresa vecina y distribuidora de Chevrolet.
El Caballón era un dipsómano que en la hora de recreo se echaba sus tragos de una pachita que guardaba en su pantalón. Era muy buen maestro, sobre todo para las matemáticas, pero de repente se tornaba agresivo y aplicaba el reglazo.
El profesor Rivas era muy estricto, llegó a ser director de la escuela. Cuando rebasábamos los límites con el bullying, llamaba a nuestros padres; después de exponer el problema, se quitaba el cinto y preguntaba al papá: lo ajusticia usted o me lo ajusticio yo; mínimo cinco pajuelazos; sentenciaba.
El profesor Guadalupe Ramírez era muy serio; usaba lentes bifocales y presentaba un gesto duro; no admitía fallas a la hora de exponer o leer un tema; sin embargo, sus castigos eran ponernos tareas intensas. Una tarde nos asustaron con una serie de disparos. Sí, eran balas de verdad. Recuerdo que me asomé por la ventana en el instante mismo en que don Chema el paletero, recibió un balazo; un chorro de meados se le disparó, seguro por la vejiga agujerada. Dio un grito, y ¡zas!; cayó.
Desesperado y temeroso, el maestro Guadalupe Ramírez golpeó el pizarrón con el borrador para llamar nuestra atención: ¡Al suelo!, ¡al suelo todos! En su afán de hacernos obedecer, se quitó el cinto y amenazó: ¡al que no se agache me lo sueno!
Una bala hizo saltar cristales de una ventana y voló en pedazos un garrafón que estaba lleno de agua; eso nos aterrorizó, pero también sirvió para quedarnos pegados al piso. Las detonaciones se fueron alejando, no así los gritos de terror en todos los salones. Cuando por fin terminó el zafarrancho; todos nos concentramos en el salón de actos cívicos; fue para calmar los miedos y hacer un recuento; salimos ilesos.
Luego nos pidieron que fuéramos directos a nuestras casas. Fue aquél uno de los primeros hechos violentos que impactó a nuestra ciudad, que era púber todavía, apenas rebasaba los 50 mil habitantes. Nunca supe a qué se debió aquella balacera, pero no estaría muy errado pensar que fue uno de los primeros encuentros entre policías y narcotraficantes.
El salón de actos se llenaba los lunes para hacer honores a la bandera. El maestro Guadalupe Ramírez narraba pasajes de la Independencia o la Revolución Mexicana; con su vehemencia nos hacía sentir el valor patrio. Luego, dirigidos por el maestro Aréchiga, siempre acompañado de su acordeón, entonábamos el himno nacional.
Todavía me sobo al recordar aquel lunes; embobado miraba un impresionante mural recién terminado en una de las paredes del recinto; soldados españoles imponían sus armaduras y arcabuces, eran de tez blanca y barbados. Los Aztecas con sus lúcidos penachos, lanzas, arcos y flechas; se trataba del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. ¡Canta! Fue el golpe de voz del maestro, pero también la dureza de sus nudillos que me produjeron un chichón en la frente; entre pucheros uní mi quebrada voz al grupo.
El profe Pinzón impartía deportes. Era duro, pero efectivo; en toda justa siempre lograba trofeos gracias a la férrea disciplina que imponía: en volibol y atletismo La Tipo era la mejor. En artes manuales teníamos al maestro Soto, quien nos enseñó carpintería y a hacer hamacas con ixtle que entintábamos para formar el arco iris.
En relación a mis compañeros y aventuras tengo mucho por decir; pero ahora sólo diré que muchas fueron las peleas. Obvio, la mayoría las gané. Alguien me dio una paliza que nunca olvidaré por lo que pasó después. Ocurrió porque a veces subía al techo de la escuela a fumarme un cigarrillo.
Aquella vez vi al grandote que me había dado la golpiza, miré hacia los lados para aventarle con algo, encontré una iguana, les juro que sin pretenderlo, le cayó en la espalda; el animal se le prendió y el miedo lo dejó mudo. Sí, perdió el habla y lo llevaron al hospital; días más tarde regresó a la escuela; tartamudeaba; alguien lo motejó como el Tarta. A la distancia, no recuerdo su nombre… perdóname Tarta.
Leonidasalfarobedolla.com